Nikandros Georgakis y Eugeneia Dimakopoulos llegaron al Perú el viernes 28 de setiembre de 2007. Ambos habrían de convertirse en mis padres dos años después, pero en esa época aún no compartían el apellido que yo llevo ahora, a pesar de que ambos ya guardaban secretamente el deseo de hacerlo algún día (lo cual incluía vagamente el proyecto de mi persona).
Fueron recibidos por Lima con su habitual cielo color panza de burro de tarde de invierno, tras 56 horas de viaje (contando el tiempo de espera entre escalas) desde su natal Atenas, inevitablemente cansados y con una leve pero aún así molesta disritmia circadiana.
Desde hacía poco más de una semana, Pedro Villalta, el contacto que su ONG había establecido para que fungiera como su anfitrión y guía durante su permanencia en Lima, había quedado en recogerlos del aeropuerto Jorge Chávez. Pedro, por supuesto, fulguraba por su ausencia cuando mis papás dejaron la sala de desembarque. No obstante, ambos pensaron que la situación podía servirles para practicar el escaso Castellano que habían podido aprehender tras poco más de un mes de clases intensivas bajo la tutela de Mayra Duarte, su compañera mexicana de intercambio en la Universidad de Atenas, amiga e improvisada profesora de idiomas.
Luego de diez minutos de incursionar en prácticamente todos las tiendas y restoranes del aeropuerto, se dieron cuenta de lo inútil (a pesar de lo divertido) que había sido insistirle a Mayra en que su enseñanza se centrara en jergas que, ahora lo sabían, no se podían usar efectivamente en esta parte de Latinoamérica: aquí no había charros, pero sí choros, y ser "pendejo" era casi casi un halago.
Después de cuarenta minutos de espera, la ansiedad de mis padres por encontrar a su guía tenía ya ligeros matices de desesperación y corría el peligro de teñirse de ella por completo. Sin embargo, justo en el preciso momento en que estaba a punto de despertarse la vena histérica de Eugeneia, a paso ligero, agitado, ligeramente sudado, y sosteniendo en su mano un papel cuadriculado mal arrancado de su cuaderno de la universidad y que llevaba escritos dos apellidos forjados en la cuna de la Civilización Occidental, Pedro hizo su gran aparición.
«Disculpen por la demora» les dijo a mis padres en un masticado Inglés, mientras ellos le devolvían una sonrisa y pasaban desde ese momento a ser sus protegidos. «El tráfico es terrible», intentó explicarles mientras caminaban hacia la avenida Faucett. Sin embargo, ni Nikandros Georgakis ni Eugeneia Dimakopoulos le prestaron entonces atención a esa oración que tantas veces habrían de usar durante los siguientes años.
* Esta es una historia que podría ser, no se trata de mi autobiografía. Téngase esto en cuenta para las próximas entregas.
sábado, 16 de agosto de 2008
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)




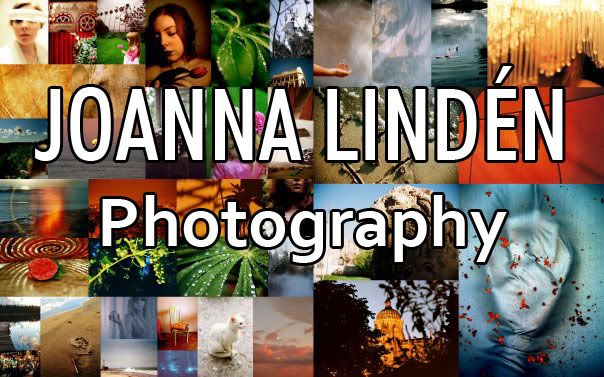





1 comentario:
:) me encanta el ritmo, el lenguaje, imagenes sueltas y gestos...espero mucho la continuación, te amo!
Publicar un comentario