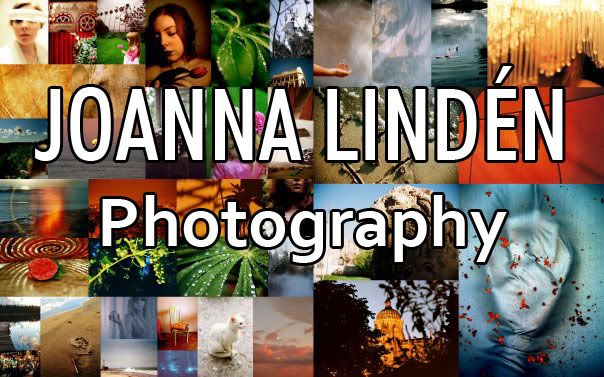... que no es cierto que el conocimiento nos haga libres, o que esa no es, por lo menos, la verdad completa. Si bien es evidente que aquel nos abre muchas puertas, es también cierto que nos cierra otras tantas, debido a la frustración que se desprende de ser conscientes de nuestras propias limitaciones*. Es un hecho, tanto que incluso ha sido plasmado en uno de los mitos de origen más difundidos de la humanidad, el del génesis judeocristiano. Así, el discernimiento de lo bueno y lo malo -que bien podría definirse como la más fundamental de todas las sabidurías del mundo en que vivimos- nos quitó más de lo que nos otorgó, puesto que nos hizo caer por siempre jamás de la gracia divina y nos supeditó a nuestra frágil y mortal humanidad. ¿Y qué ganamos al comer aquella manzanita dichosa? De manera inmediata, sólo saber que andar calatos por el mundo es malo**. Ni siquiera es posible saber si Adán y Eva disfrutaron degustando el mentado fruto, porque sobre su sabor nadie ha escrito nada.
A parte del conocimiento del mundo que nos rodea, también nos condena la conciencia. No me refiero con esto a la "vocecita interior", al Pepe Grillo de Pinocho, al angelito sobre el hombro derecho. No, esa es la clase de conciencia a la que -lamentablemente- es más fácil hacer oídos sordos. A lo que se hace alusión en estas palabras es al conocimiento que se tiene de uno mismo, a la endoimagen que nos devuelve el ejercicio de la introspección y el autoanálisis, al ratón o al león que aparece ante nuestros ojos al mirarnos al espejo.
Se trata, pues, de la conciencia del ser, del nuestro propio, la que nos condena. Porque los hombres somos seres insatisfechos y por lo mismo siempre queremos más de lo que buena o malamente determina nuestra individualidad. Conscientes de qué se nos ha otorgado y qué ha sido arrebatado de nuestro derecho de ser, podemos soñar que volamos, pero también estrellarnos de bruces contra el suelo cuando nuestras aspiraciones son tan irrealizables como irreales fueron siempre nuestras alas***.
La conciencia de lo que somos es parte de nuestra condición humana, inherente a nuestra pertenencia al género taxonómico homo, desde la primera vez que nuestros antepasados reconocieron, sobrecogidos, su propio reflejo en un espejo de agua. Desde entonces hemos buscado -vanamente- entendernos, hemos sido vanidosos narcisos frente a nuestras virtudes y sufridos mártires ante nuestros defectos.
Dicha conciencia del ser, como lo dije antes, es una característica propia -por lo menos hasta donde alcanza a probar la ciencia- de nuestra especie, o por lo menos lo son nuestras insufribles actitudes de satisfacción o insatisfacción que de ella derivan. Sobre este punto retornaré en un momento.
Ahora bien, en el mismo sentido podemos hablar del conocimiento que se deriva de nuestra libertad de elección, entiéndase ésta por la que la tradición filosófica y teológica establece en tanto que el hombre es libre porque posee la capacidad del discernimiento, el elegir a sabiendas de lo que se está eligiendo (por lo menos creyendo que se lo hace).
Innegablemente, esta facultad es producto del uso de nuestra Razón (la base de todo conociminento en su sentido ilustrado), nos dice la tradición y concuerdo en esto con ella. ¿Es el discernimiento, sin embargo, fuente de libertad?
Ahora bien, todo esto implica que ya existe conocimiento previo -o por lo menos debería existir tal- a nuestra apuesta por alguna de las opciones mutuamente excluyentes que nos presenta la vida cada tanto, y que será dicho conocimiento el que nos orientará hacia el camino que habremos de elegir.
Así, al saber lo que estamos eligiendo se nos otorga el placer de disfrutar el camino correcto o la amargura de soportar el sendero incorrecto. Exclusivamente humanas como son estas actitudes frente a la elección, no sorprende -retomando lo que mencioné líneas arriba- que un perro no se queje por tener un amo perverso o un cocodrilo por comer una presa en un estado demasiado avanzado de putrefacción, o que un halcón no celebre el haber conseguido atrapar la presa más escabullidiza o un tiburón por acertar todas de todas en su caza nocturna.
Lo que, también es cierto, jamás veremos fuera del ámbito humano es el desprecio de la propia condición. Es más, cualquier clase de apreciación sobre uno mismo, repito, se remite -de manera comprobada y sólo para complacer al antropocéntrico cientificismo del hombre- a una sola especie: el homo sapiens sapiens. Autoensalzarnos o autodenigrarnos nos priva de la libertad de la ignorancia que caracterizan al resto de seres vivientes. Se nos ha privado del derecho a no saber de lo que no somos capaces****, a vivir simplemente y no preocuparnos del mañana, o sufrir por el ayer, o lamentarnos por la leche derramada.
En palabras de Thomas Gray, ignorance is bliss. Los hombres, sin embargo, somos seres malditos desde Adán y Eva.
* El positivismo no sería, pues, sino un sano pesimismo, pero desfigurado bajo la luz de la Ilustración.
** ¡Oh, moral, si tan sólo me dejaras respirar del aire tranquilo de desconocer mis propios errores, aunque debiera para esto abandonar el empalagoso perfume de mis aciertos!
*** Nada mejor para ejemplificar mi perspectiva en este punto que la harto conocida fábula de la tortuga y el águila, que reproduzco a continuación. Léase sin ánimos moralistas:
La tortuga miraba al águila con envidia. Ella se arrastraba siempre lentamente por el suelo, en tanto que el águila levantaba vuelo cuando lo deseaba. Los picos de las montañas no tenían secretos para ella. Y la tortuga sufría, porque apenas si alcanzaba a verlos des de abajo. Un día se propuso volar y pidió al águila que le enseñara.
- ¡Imposible! - respondió ésta -. No podrías hacerlo nunca ¡No has nacido para eso!
- No seas tan vanidosa -replicó la tortuga-. Si tú puedes, yo también podré. ¿Acaso eres mucho más que yo?
Y así una y otra vez, hasta que el águila accedió, cansada de oírla presumir. Para empezar la lección, la tomó entre sus garras y se lanzó al espacio. Pasaron por entre las montañas y llegaron hasta las nubes más altas.
- ¡Suéltame ahora, y verás cómo vuelo! - gritó la tortuga.
Obedeció el águila y la pobre tortuga cayó sobre las rocas de la montaña, dándose un golpe tan terrible que se mató.
(Tomado de http://silviaenlacocina.blogcindario.com/2006/01/00799-el-aguila-y-la-tortuga.html).
**** No pretendo ser pesimista, sólo considero que esa es una natural e inevitable consecuencia de saber lo que sí está dentro de nuestras posibilidades.
sábado, 26 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Entradas (Atom)