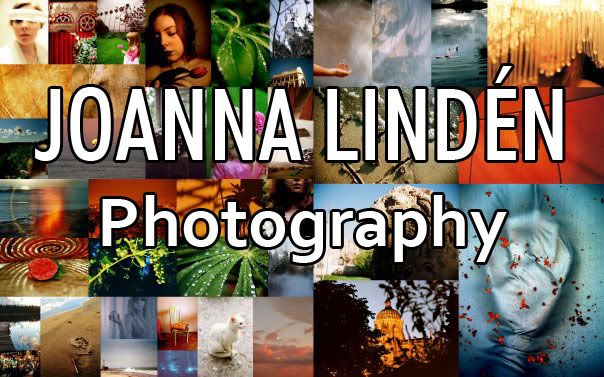Estuve aquí antes de nacer, puesto que mi madre ya cargaba conmigo en su vientre durante su boda religiosa en la Iglesia Matriz de esta ciudad. Mis padres ya habían contraído (detesto el hecho de que esta palabra puede utilizarse también para hablar de una enfermedad) matrimonio civil algunos meses antes, y se ve que no perdieron el tiempo. Fue la gris humedad de Lima la Horrible, sin embargo, la que me recibió cuando lloré por primera vez, debido al empecinamiento de mi padre (limeño, por supuesto) de que su hijo debía de nacer en la Capital.
Esta vez, los brazos abiertos de mi abuelita Manuela, de mi tía Maruja y de mis primos Karol, Tania y Miguel Ángel fueron los que me recibieron a la ciudad donde pasé tantos veranos de mi infancia. La cosas no parecían haber cambiado mucho: las mismas mototaxis, el mismo calor, la misma deliciosa comida. Llegamos a casa y saludé a mi abuelito. Jamás imaginé que lo encontraría en aquel estado.
Filomeno y Manuela son padres de una camada de ocho hijos, cada uno de los cuales ha corrido con diferente suerte por la vida: así , por ejemplo, mi madre padeció la gravosa fortuna de darme a luz. Filomeno, mi abuelito, el otrora camionero con tres compromisos y un par de docenas de hijos, está enfermo. Ha sido una buena persona, a pesar de todo, y ahora sólo espera la Muerte.
Me fue imposible fijar la mirada en los ojos de aquel hombre, puesto que no parecían observar nada en este mundo, sino que daban la impresión de estar pasmados por algún sobrenatural evento más allá del alcance de los mortales, por lo menos del de aquellos que aún no estamos caminando los últimos pasos de nuestro sendero. Los viejos y sinceros ojos de mi abuelito, que se avistaban enormes tras las gruesas lunas de sus lentes, parecían mirar a la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia*.
Mi abuelito apenas puede caminar y la mayoría de sus conversaciones devienen siempre en sus dolores y padecimientos. Está muy enfermo y muchas veces me pregunto si volveré a verlo.
El resto de mi familia parecía estar mejor. Mis primos han crecido enormemente: las bebés que se caían (no digo "cayeron" porque fueron en realidad varias veces) de la cama de mi hermana cuando eran unas recién nacidas están ahora a punto de entrar a la universidad; los mocosos (y que conste que digo esta palabra con todo el cariño que siento por ellos) que no sabían otra cosa que jugar fulbito ahora entran a la secundaria. Me pregunto, ¿en qué momento dejé de ser parte de la generación del mañana? Tengo miedo de lo que les espera a ellos.
Mientras tanto, los míos y yo aún luchamos por sobrevivir en el mundo que nos heredaron nuestros padres, directa y funesta consecuencia de la forma en que vivieron ellos y los que estuvieron antes de ellos. Lo que me llena de pavor es que nosotros también estamos viviendo del mismo modo: sin pensar en los que recibirán el mundo de nuestras manos.
Por las tardes me sentaba con mis primos menores y veíamos dibujos animados. Ese es un vicio que no he podido abandonar. Mis padres siempre me lo, cómo decirlo, ¿recriminan, echan en cara? Sería muy duro decir que hacen eso. Digamos solamente que siempre terminan sus apreciaciones sobre mi gusto por los dibujos animados con una risita cachosa. A pesar de todo, yo sigo disfrutando de Los Padrinos Mágicos, Ben 10 y Duelo Shaolín. En mis calurosas y animadas tardes sullaneras, de vez en cuando fastidiaba a Miguel Ángel con una broma tonta que tenemos entre nosotros dos y que es casi tan antigua como él, y siempre se molestaba de la misma manera en que lo viene haciendo desde que lo fastidio con la misma broma: de mentiritas. Después lo escuchaba repetir de memoria los diálogos de los personajes y era yo ahora el que se molestaba... de mentiritas.
Yo también quisiera tener Padrinos Mágicos, pero ya soy muy viejo. Timmy sólo los conservará (con suerte) hasta los 15 años y yo ya hace mucho que superé esa barrera. Mis deseos, además, serían quizá demasiado inútiles: habría que cambiar el mundo entero para que sucedieran (algo demasiado lejos de mi alcance y hasta me aventuraría a decir que del de Cosmo y Wanda) o el mundo tendría que cambiarme a mí (cosa que ciertamente no se me antoja mucho).
Por el momento, mis primos parecen no inquietarse. La vida, después de todo, es mucho más simple cuando eres niño o, por lo menos, más despreocupada. Ellos tienen suerte: aún podrían despertar un día y descubrir que tienen, oh sí, Padrinos Mágicos.
* * *
Pasaron los días. Uno de los últimos en que estuve en Sullana, asistí a una misa de salud en la Iglesia Matriz. Los que me conocen saben que soy un hombre que difícilmente puede llamarse religioso, por lo menos en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, algo en ese lugar llamó profundamente mi atención.
Casi todas las iglesias a las que he entrado muestran a Jesús crucificado y padeciendo el dolor de su sacrificio. Aquí, sin embargo, Cristo se proyecta delante de la Cruz, resucitado y levitando, con los brazos abiertos y la expresión de alivio de aquel que ha conocido lo que existe detrás de la Muerte, o la Iluminación, o ambas cosas si es que acaso fuera posible deslindarlas.
Las razones por las que la Iglesia Católica eligió como ícono a un hombre atormentado por el dolor me son desconocidas. En una novela que leí alguna vez (me parece que era El vuelo de la reina de Tomás Eloy Martínez), uno de sus personajes hacía rabiar a sus institutrices religiosas, entre otras cosas, por su constante ataque a los dogmas católicos. Fue ella quien, si mal no recuerdo, hacía mención al hecho (causando, para placer suyo, una gran desazón entre las monjas que la educaban) al que se hacía alusión al principio de este párrafo: por qué ha de presentarse a Jesús sufriente y miserable en vez de mostrársele resucitado y en toda su gloria.
Sólo podría esgrimir mis humildes especulaciones. Después de todo, ¿quién soy yo para ir en contra de una institución milenaria que ha ayudado tantas veces a la Humanidad a levantarse tras haber tropezado con la Verdad? Sólo se me ocurre, por ejemplo, decir que la Iglesia fue utilizada por las clases dominantes para adormecer a los atormentados por el dolor de la opresión con la esperanza y el ejemplo proporcionado por un Cristo sufriente. O quizá sólo sea que Constantino tenía alguna clase de fetiche sadomasoquista.
Lo cierto es que este hombre glorioso en medio de la Iglesia Matriz no parece ser el Jesús que todos conocemos. Es diferente: él sonríe.
* * *
Pasaron más días. Era hora de volver a la gris realidad de mi horrible ciudad natal. Casi pierdo el bus por descoordinaciones familiares, algo inevitable cuando tu familia extensa en verdad hace honor a esa palabra: la mitad de la gente en la estación debía de estar emparentada conmigo. Se ve que mis abuelos tampoco perdieron el tiempo, o al menos no parecieron aprovecharlo en algo distinto.
Cuando subí al bus me encontré con una cara conocida e igual de sorprendida que yo de los sitios donde uno viene a encontrarse con la persona que uno menos espera. Intercambiamos el saludo políticamente correcto y luego me dirigí a mi sitio. Mala suerte: algo en la disposición corporal de mi compañero de asiento me dio mala espina. Preferí, por tanto, concentrarme en la película que se mostraba en los pequeños televisores del vehículo para evitar conversaciones (para mí) indeseadas.
Era Brave Heart. Qué bueno. No, y sólo para variar, no estoy siendo sarcástico. No, tampoco lo estoy siendo cuando digo "para variar". Disfruto en demasía de las películas épicas. El encuentro del Bien y el Mal, fuerzas eternas y mutuamente necesarias conduciendo los Destinos de los hombres, empequeñecidos sin pena ni gloria ante la grandeza de los eventos que suceden ante sus ojos y/o que forjan con el filo de sus espadas. Se nota que me gustan mucho las películas épicas, y hay muchas cosas que disfruto de ellas.
Por ejemplo, el hecho de que la enormidad de las fuerzas que se enfrentan haga que los personajes con afanes de lucirse no lleguen nunca a robar más pantalla de la necesaria. Es un atentado directo contra el mito del poder de la individualidad que nuestra cultura occidental se empeña en hacernos creer. En las películas épicas, los hombres no pueden deslindarse del resto, son lo que son por y para los demás.
Otra razón por la que me gustan las películas épicas son los diálogos: casi siempre se trata de poesía, la de los guerreros, la de la Muerte y, por qué no, también la del amor. Los hombres se saben parte de una causa más grande que ellos mismos, y eso conduce a que sus lenguas prodiguen belleza como su papel de forjadores del Destino lo amerita.
Sin embargo, el principal motivo por el que me gustan las películas épicas es que muestran todo aquello de lo que los hombres somos capaces. La maldad intrínseca del ser humano, la que origina el conflicto, y la bondad que conduce a combatir con todas sus fuerzas a aquellos que deberían estar muertos de miedo. Cuando veo una película épica, no me veo reflejado en ningún personaje en particular, sino en todo el conjunto. Porque soy hombre, existe maldad dentro de mí, soy capaz de ser muy cruel, de hacer mucho daño, de deleitarme con el sufrimiento ajeno, pero también soy capaz de amar, y no existe mayor bondad que la que proviene del corazón de los hombres, el único lugar que el Mal no podrá conquistar jamás, debiendo limitarse a destruirlo como inútil represalia.
Las películas épicas me dan esperanza, no por mí, sino por todos nosotros. Después de ver una de ellas, contemplo el mundo con otros ojos y descubro que quizá no me sean necesarios Padrinos Mágicos para despertarme un día con una sonrisa en mi rostro, porque finalmente el mundo no habrá podido cambiarme y yo sí podré, con inmensa alegría, decir lo contrario.
Pasaron más días. Era hora de volver a la gris realidad de mi horrible ciudad natal. Casi pierdo el bus por descoordinaciones familiares, algo inevitable cuando tu familia extensa en verdad hace honor a esa palabra: la mitad de la gente en la estación debía de estar emparentada conmigo. Se ve que mis abuelos tampoco perdieron el tiempo, o al menos no parecieron aprovecharlo en algo distinto.
Cuando subí al bus me encontré con una cara conocida e igual de sorprendida que yo de los sitios donde uno viene a encontrarse con la persona que uno menos espera. Intercambiamos el saludo políticamente correcto y luego me dirigí a mi sitio. Mala suerte: algo en la disposición corporal de mi compañero de asiento me dio mala espina. Preferí, por tanto, concentrarme en la película que se mostraba en los pequeños televisores del vehículo para evitar conversaciones (para mí) indeseadas.
Era Brave Heart. Qué bueno. No, y sólo para variar, no estoy siendo sarcástico. No, tampoco lo estoy siendo cuando digo "para variar". Disfruto en demasía de las películas épicas. El encuentro del Bien y el Mal, fuerzas eternas y mutuamente necesarias conduciendo los Destinos de los hombres, empequeñecidos sin pena ni gloria ante la grandeza de los eventos que suceden ante sus ojos y/o que forjan con el filo de sus espadas. Se nota que me gustan mucho las películas épicas, y hay muchas cosas que disfruto de ellas.
Por ejemplo, el hecho de que la enormidad de las fuerzas que se enfrentan haga que los personajes con afanes de lucirse no lleguen nunca a robar más pantalla de la necesaria. Es un atentado directo contra el mito del poder de la individualidad que nuestra cultura occidental se empeña en hacernos creer. En las películas épicas, los hombres no pueden deslindarse del resto, son lo que son por y para los demás.
Otra razón por la que me gustan las películas épicas son los diálogos: casi siempre se trata de poesía, la de los guerreros, la de la Muerte y, por qué no, también la del amor. Los hombres se saben parte de una causa más grande que ellos mismos, y eso conduce a que sus lenguas prodiguen belleza como su papel de forjadores del Destino lo amerita.
Sin embargo, el principal motivo por el que me gustan las películas épicas es que muestran todo aquello de lo que los hombres somos capaces. La maldad intrínseca del ser humano, la que origina el conflicto, y la bondad que conduce a combatir con todas sus fuerzas a aquellos que deberían estar muertos de miedo. Cuando veo una película épica, no me veo reflejado en ningún personaje en particular, sino en todo el conjunto. Porque soy hombre, existe maldad dentro de mí, soy capaz de ser muy cruel, de hacer mucho daño, de deleitarme con el sufrimiento ajeno, pero también soy capaz de amar, y no existe mayor bondad que la que proviene del corazón de los hombres, el único lugar que el Mal no podrá conquistar jamás, debiendo limitarse a destruirlo como inútil represalia.
Las películas épicas me dan esperanza, no por mí, sino por todos nosotros. Después de ver una de ellas, contemplo el mundo con otros ojos y descubro que quizá no me sean necesarios Padrinos Mágicos para despertarme un día con una sonrisa en mi rostro, porque finalmente el mundo no habrá podido cambiarme y yo sí podré, con inmensa alegría, decir lo contrario.
* * *
Ese fue mi viaje a Sullana. Por supuesto, también me emborraché durante casi toda mi estadía, claro que eso debió de estar casi sobreentendido desde el principio de este texto.
P.D.: Extracto de La chispa adecuada, de Héroes del Silencio.
Ese fue mi viaje a Sullana. Por supuesto, también me emborraché durante casi toda mi estadía, claro que eso debió de estar casi sobreentendido desde el principio de este texto.
P.D.: Extracto de La chispa adecuada, de Héroes del Silencio.