¿Por qué debo querer a mi familia? Lo comprendo con mis padres, por lo menos en mi caso, ya que ellos nunca han dejado de quererme, supongo que porque no les queda otro remedio. Lo sostengo con mi hermana, porque, a pesar de las peleas (observadas en el Código Tácito de la Fraternidad Responsable), sé que en el fondo, muy en el fondo de su honda hondura, ella también me quiere (aunque sus razones sí me parecen algo más difíciles de comprender). Son, los tres, gente con la que he compartido mi vida desde que nací, o casi. Así que he tenido tiempo suficiente para saber, a ciencia cierta, que los quiero.
El problema surge con aquella parentela de la que no se "goza" (entiéndanlo de manera irónica o no, cada uno según su propia experiencia) tan a menudo como con la familia nuclear. Tíos y primos los tengo por montones, de ambos lados de mi familia, haya sido ya por exceso de amor o por falta de pasatiempos de mis abuelos y tíos. Muchos de ellos son muy queridos por mí, y viceversa. Otros, sin embargo, se me han antojado muchas veces soberbios e hipócritas. Para muestra, un botón.
El día de ayer fue cumple de un primo, hijo de una hermana de mi padre. A pesar de haberlo tratado muy poco, es una de esas personas que te cae bien a la primera. Sin embargo, la diferencia generacional hizo que mi vejez veinticincoañera se viera ridículamente pueril junto a los asistentes a la reunión. Así, me vi reducido al papel de chofer de mi padre, de modo que él pudiera divertirse todo lo que se le antojara sin tener que preocuparse por su nivel de alcoholemia.
Alrededor de la 1 de la mañana me fui a dormir al carro por un rato, escuchando alguno de mis CD's como es costumbre mía. Un par de horas después, mi padre -en un estado que sólo podría describir como "feliz"- se acercó a la ventana entreabierta y me dirigió un par de palabras, aparentemente empezó a pensar en algo más para decirme, pero luego su cerebro pareció desistir. Finalmente, mi padre prefirió devolverse a la fiesta.
Me pareció graciosa la situación, y hasta justa en cierto sentido: mi padre es un buen hombre, trabajador, con defectos y virtudes como todos, pero, sobre todo, una de las personas a las que más admiro. Él adora a su familia, tanto a su esposa y a sus hijos, así como a sus hermanos y a los hijos que de éstos surgieron. Estar celebrando con su familia -además del etanol- lo hacían sentirse muy bien.
Estaba a punto de volver a dormirme cuando sentí a dos personas que conversaban aproximarse a mi carro. Eran uno de mis incontables primos y alguien más, algún desconocido -para mí- que quizá fuera uno de los tantos que al verme me dicen: «¡Hola, Ectorales!» con toda la familiaridad del mundo, y que yo, sin embargo, o era demasiado pequeño como para recordarlos cuando los conocí o no tuve nunca interés alguno en hacerlo.
Este primo no es un primo cualquiera: es mi tocayo. De alguna manera, los tocayos tienen una relación extraña y sobreentendida, una especie de complicidad por llevar a cuestas el mismo nombre -algunos de buena gana, otros de manera más estoica. Este vínculo, sin embargo, presente entre aquellos tocayos que no se conocen a profundidad, se ve largamente trastocado una vez que empiezan a ser más conscientes de la personalidad y temperamento de sus colegas nominales, es decir, cuando empiezan a conocerse. Ayer terminé de conocer a mi primo y tocayo.
La gente más cercana a mí me dice «Héctor» a secas, mientras que mis familiares más lejanos (en mi corazón) y algunas personas que no tratan conmigo desde hace mucho prefieren por alguna razón decirme «Ectorales», así como mi madre cuando está muy, muy molesta conmigo. Estaba yo echado en el asiento del piloto, cuando mi primo y su amigo rodearon mi carro y se dispusieron a orinar en la llanta trasera del mismo. Notablemente incomodado por la situación, toqué repetidamente con mi puño la ventana del carro desde adentro y les dije: «¿qué pasa?», con aquel ademán de levantar las cejas y ligeramente el rostro, así como el de mostrar las palmas de las manos, en señal de indignación.
- Vamos a orinar en la llanta, Ectorales -me dijo mi tocayo.
Estaban ebrios, eso era obvio. Yo, en completo uso de mis facultades mentales, hubiera podido fácilmente salir y hacerles frente. No quería, no obstante, ocasionar una trifulca familiar. ¿Los habría dominado en una eventual pelea? Lo más probable es que sí. Sin embargo, eso habría traído consecuencias peores: ya he visto muchas veces cómo mi padre y mi madre se han enojado mutuamente por cuestiones familiares como ésta. Hasta el momento mi padre estaba feliz, pero aquella alegría podía fácilmente devenir en enfado debido a la fragilidad de los estadios en los que se halla uno cuando se está ebrio, sobre todo porque se trataba de la familia.
La conchudez y la cachita sólo podían ser el colofón consecuente de la irrespetuosidad de mi primo & Co. Luego de haber orinado, a pesar de mi presencia, a pesar de mi indignación, a pesar de mí, se alejaron rumbo a la fiesta, tras despedirse con el tono del criollo que ha perpetrado su viveza máxima, diciéndome: «Gracias, Ectorales», riendo con el disimulo del que quiere, en el fondo, ser escuchado.
Es una pena cómo los lazos de la familia -aquella institución residuo de los clanes en los que en tiempos inmemoriales los hombres se agrupaban para defenderse de los peligros- se vean mellados por razones idiotas como los aires de superioridad de un patético majadero ebrio. Desde ayer, para mí, sólo queda la educada y fría cordialidad para con mi primo y tocayo.Y el humor negro: debo confesar que me encanta dejar en ridículo la inferioridad mental de los discapacitados por el etanol y el sesgo de la soberbia.
domingo, 14 de enero de 2007
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)




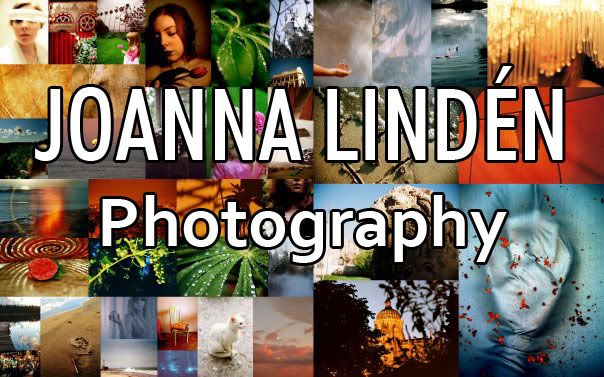





1 comentario:
no es tan raro como parece, io tp quiero a toda mi familia.. obvio q a la núcleo si, pero creo q no lo decimos para evitar que los padres se sientan mal ¬_¬ seee
Publicar un comentario