Siempre pensé que al llegar al Barrio Chino vería, a plena luz del día, peleas de pandillas orientales o arreglos de cuentas de la mafia con los comerciantes de la zona, los cuales a duras penas podrían pronunciar una o dos palabras en español. Lo más probable es que, por influencia de la cultura gringa que tengo embutida en mi cabeza debido a las películas y series que he visto desde mi infancia, tal sea la imagen que tengo de este lugar.
La calle Capón y alrededores no se diferenciaban a primera vista del resto de esta gran zona llamada Mercado Central. Tiendas donde vendían desde shampoo para cabello graso hasta papel de filtro para procesos de decantamiento químico, galerías desordenadas atiborradas de productos inverosímiles, y los clásicos ambulantes y pirañitas que hacen tan variopintamente peligrosas las calles de nuestro down town.
Hay algunas cosas, sin embargo, que hacen distintivamente oriental al Barrio Chino: el inmenso Arco estilo pagoda que da la bienvenida a la calle Capón, los adoquines inscritos que tapizan la calzada, los bancos (no las bancas, sino las entidades financieras) de siempre luciendo sus colores característicos pero con sus nombres escritos en cantonés.
Algo, sin embargo, totalmente ajeno a la cultura china fue lo que llamó mi atención en mi jornada quasi oriental en el centro de Lima. A escasos metros del Arco, junto a una farmacia, había una cola de gente que, si me gustara ser exagerado en mis narraciones, describiría como "apocalípticamente larga" o "brutalmente extensa". La escena, sin embargo, la referiré simplemente como "digna de un gobierno aprista", pretendiendo hacerlo estrictamente en sentido histórico y -espero sinceramente- sin ningún afán profético.
La primera vez que pasé junto a ella me pareció algo curioso, pero no le presté mayor atención. Pensé por un momento que quizá se tratara de la cola para comprar en la farmacia, y en uno de mis usuales desvaríos aluciné que tal vez estábamos atravesando una pandemia de dimensiones globales y yo no me había enterado, pero luego me distraje por el hambre y entré a comer a un chifa.
Estuvo rica la comida, pero creo que se me ha achicado el estómago porque apenas si pude acabarme los dos platos. Salí del local y, cuando estaba ya a punto de retirarme del Barrio Chino, sentí algo en mi espalda. Era una de las vendedoras de las galerías haciéndome una demostración -de lejos no solicitada- de un masajeador de mano, un aparejo bastante extraño que parecía una araña con demasiadas patas, con sendas esferas de jebe en los extremos de las mismas.
Casi le pido a aquella mujer que se case conmigo. No recuerdo su rostro, ni su cuerpo, ni su forma de hablar. No recuerdo su forma de vestir, ni el color del tinte de su pelo, ni el perfume que llevaba puesto. Sólo recuerdo el momento en que me colocó el masajeador en los hombros. Esa sensación fue suficiente -por lo menos durante un breve instante- para desear que esa mujer pasara el resto de su vida conmigo. Afortunadamente (no sabría decir si para ella o para mí), retiró el aparato aquel y me dejó nuevamente sumido en medio de la orientalidad de chifa de la calle Capón.
* * *
Casi veinte minutos después seguía en la cola, a escasas dos personas de tener el encuentro tan esperado con la raspadilla de mi vida. Cada vez más cerca del desenlace de esta aventura microglacial me pregunté si todo este tiempo de espera habría realmente valido la pena.
Los rostros de las personas que se alejaban saboreando su respectivo postre se me hacían -debido quizá a un transitorio estado de paranoia- extrañamente inexpresivos, lo cual acrecentaba mi ansiedad. Sin embargo, no me atrevía a preguntarle a ninguna de ellas por el sabor de la que me esperaba algunos metros más adelante, por alguna razón, llámenla masoquismo o simple fuerza de voluntad, aunque muchas veces no exista efectivamente gran diferencia entre ambos.
La cola, ya la había olvidado. Esta vez, cuando, al pasar junto a ella, su notoria existencia volvía a atraer mi atención, pude sí percatarme de cuál era la causa de aquella hilera de gente -ahora que la analizaba mejor me daba cuenta de esto- tan disímil: un puesto de raspadillas, común y silvestre, como ese otro que había a menos de veinte metros de éste, o aquel en el que uno compra la respectiva cuando baja a las playas de la Costa Verde.
Aún incrédulo de que tal aglomeración de gente fuera producida por un poco de hielo molido con saborizante, me acerqué a la cola para comprobar si, efectivamente, era tal la causa de la misma.
- Disculpa, ¿esta cola es para la raspadilla?
La convicción del «sí» que obtuve como respuesta, junto a la sonrisa cómplice de la chica que la profirió, no hicieron sino acrecentar mi asombro de que un fenómeno tan peculiar tuviera una causa tan mundana. Aún con un viso de suspicacia en mi accionar, me formé en la cola, sin saber si estaba a punto de probar quizá la mejor raspadilla del mundo o si había sucumbido ante una ingeniosa estrategia de marketing.
Aún incrédulo de que tal aglomeración de gente fuera producida por un poco de hielo molido con saborizante, me acerqué a la cola para comprobar si, efectivamente, era tal la causa de la misma.
- Disculpa, ¿esta cola es para la raspadilla?
La convicción del «sí» que obtuve como respuesta, junto a la sonrisa cómplice de la chica que la profirió, no hicieron sino acrecentar mi asombro de que un fenómeno tan peculiar tuviera una causa tan mundana. Aún con un viso de suspicacia en mi accionar, me formé en la cola, sin saber si estaba a punto de probar quizá la mejor raspadilla del mundo o si había sucumbido ante una ingeniosa estrategia de marketing.
* * *
Casi veinte minutos después seguía en la cola, a escasas dos personas de tener el encuentro tan esperado con la raspadilla de mi vida. Cada vez más cerca del desenlace de esta aventura microglacial me pregunté si todo este tiempo de espera habría realmente valido la pena.
Los rostros de las personas que se alejaban saboreando su respectivo postre se me hacían -debido quizá a un transitorio estado de paranoia- extrañamente inexpresivos, lo cual acrecentaba mi ansiedad. Sin embargo, no me atrevía a preguntarle a ninguna de ellas por el sabor de la que me esperaba algunos metros más adelante, por alguna razón, llámenla masoquismo o simple fuerza de voluntad, aunque muchas veces no exista efectivamente gran diferencia entre ambos.
Cuando la transacción estuvo cancelada, y antes de recibir mi raspadilla, observé el lugar detenidamente. Hubiera querido encontrar algún detalle peculiar, EL detalle que volvía tan especial a este puesto. No vi sino las mismas botellas usadas de Gatorade -que servían para guardar los saborizantes con que se bañaba al hielo molido- que habría en cualquier otro establecimiento similar, la misma clase de atención -me aventuraría a decir incluso que mucho menos amable- que en otros sitios, ni siquiera un slogan o un logotipo tan criollamente creativo como "todos vuelven" o "el que me prueba, no me deja". Nada. Recibí mi raspadilla, me di media vuelta y me alejé de la calle Capón devorando a grandes cucharadas aquel postre helado que empezaba a derretirse entre mis manos.
- ¿Qué tal estuvo tu raspadilla?
- Deliciosa
- ¿En serio?
- Después de todo el tiempo que esperé por ella, tengo que creer que fue una experiencia orgásmica.
- ¿Por qué?
- ¡Por orgullo!
- ¿Qué tal estuvo tu raspadilla?
- Deliciosa
- ¿En serio?
- Después de todo el tiempo que esperé por ella, tengo que creer que fue una experiencia orgásmica.
- ¿Por qué?
- ¡Por orgullo!




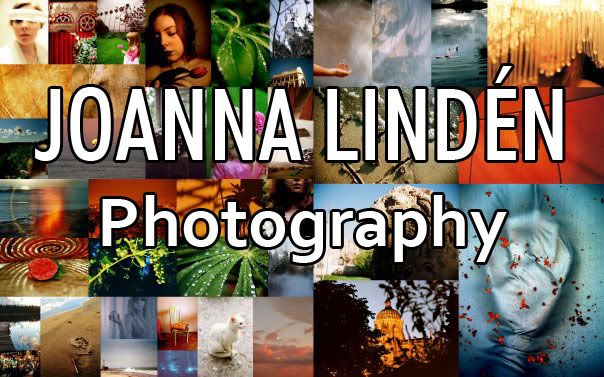





1 comentario:
es rico el sabor de menta
Publicar un comentario