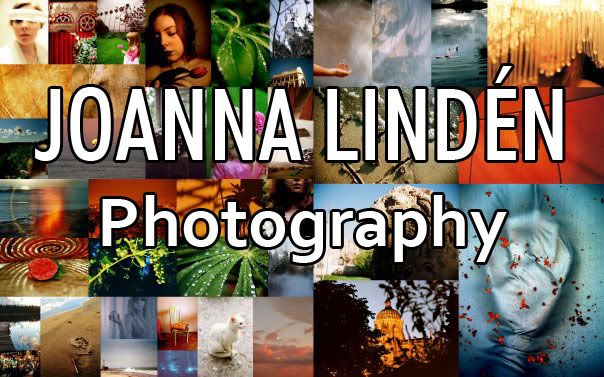Mi mamá tiene una farmacia, la cual le gusta abrir antes de las 7 de la mañana, por lo cual se despierta a las 5:30 a.m. Mi papá la lleva casi todos los días, antes de irse él a su propio trabajo, razón por lo cual se despierta poco después que ella. Alrededor de las seis de la mañana están desayunando y después de diez o quince minutos empiezan su viaje hasta el centro de Lima. En todo este lapso -entre que se despiertan y salen de la casa-, el común de los días yo duermo apaciblemente y recién me estoy despertando poco antes de las 6:30.
El jueves que pasó, en cambio, me tuve que despertar media hora antes de mi costumbre sólo para cargar en el carro de mi papá -quién amablemente se había ofrecido (aunque a esa hora él todavía no lo sabía) a llevarme hasta la casa de Diego, el centro de operaciones de mi banda Bonzo, por así decirlo- las cosas que íbamos a utilizar para el concierto de esa noche: tarola, atriles y platillos, por mi parte, además de la guitarra y la pedalera de José y el bajo de Diego, ya que sus equipos estaban en mi casa desde el sábado pasado, cuando dejamos atrás una noche en Los Olivos que nos había dejado heridos, pero no vencidos.
Una vez que hube cargado todo, me di cuenta de que, a pesar de haberme levantado relativamente temprano, no me había alcanzado, sin embargo, el afán madrugador para seguir el ritmo casi heroico de mis padres. Eran ya las 6:30 de la mañana -no obstante lo cual mis papás buenamente me habían esperado- y aún no me había ni bañado, ni cambiado, ni desayunado. Así pues, argüí rápida y maquiavélicamente un plan de contingencia: le propuse a mi papá que se fuera adelantando y así, mientras él dejaba a mi mamá en la farmacia, yo me bañaría, cambiaría y desayunaría, para luego darle el alcance en su trabajo, recoger los equipos y llevarlos desde ahí en taxi (el cual me costaría dramáticamente más barato que si lo hubiera tomado desde mi casa, ya que la chamba de mi papá queda queda bastante cerca de la casa de Diego).
Procedí de dicha manera, y todo pareció salirme incluso mejor de lo que lo había planeado, ya que, cuando hube llegado a la chamba de mi viejo, él me llevó hasta la casa de Diego, ahorrándome las 3 lucas del ucrónico taxi de mis maquinaciones.
Lo malo es que sólo lo pareció, pero sobre esto les comentaré más adelante.
Por lo demás, el resto del día fue bastante típico, salvo por un detalle: Susana, la administradora de mi chamba, me llamó a su oficina para entregarme unos formularios que tenía que devolver llenos a más tardar el martes próximo. Escueta como siempre, pero sin abandonar nunca su característica amabilidad, no me dio mayores explicaciones de las necesarias («son papeles para que te afilies a la AFP que quieras») y me despachó rápidamente para que tanto ella como yo pudiéramos seguir con nuestros trabajos.
«¿AFP? ¿Con lo que gano como practicante, encima me van a descontar para pagar una AFP?», le dije a Óscar, mi compañero, cuando estuve de regreso en mi cubículo. Su contundente respuesta fue a la vez casi confirmatoria de una posibilidad que, aunque lejana, había estado barajando mientras regresaba de la oficina de Susana: «No seas huevón, es porque vas a ascender. Felicidades».
¿Sería cierto? No quise comentar nada al respecto con nadie ajeno a mi trabajo -y esto es-, no se me fuera a quemar el pan en la puerta del horno. Así, pues, transcurrió el resto del día con normalidad, hasta que me dieron las cinco de la tarde y, habiendo ya pedido permiso para irme temprano, me dirigí al local del concierto de esa noche, el ICPNA de Cercado de Lima.
Caminé hasta la avenida Arequipa y tomé una combi, pues no tenía la necesidad de ir en taxi, estando como estaba holgadamente dentro de los tiempos que había calculado para hacer la prueba de sonido sin apuro y tener todo listo y a tiempo para el concierto. Fue, sin embargo, mientras me dirigía al centro de Lima, que me di cuenta de que mi plan matutino había fallado cabalmente: ¡Mis platillos! ¡Los había olvidado en mi casa!
Renegando, me bajé de la combi (estando ya a escasos 15 minutos del ICPNA) y tomé un taxi hasta mi casa, para luego regresar nuevamente al centro de Lima. Las 3 lucas que había ahorrado en la mañana se diluyeron avergonzadamente en el olvido cuando tuve que pagar los 27 Soles que me costó la gracia de la carrera en taxi para recoger mis platillos. Es más: no pude evitar la sensación de pensar que la vida misma se regocija en la ironía, mientras pagaba con 30 Soles y el taxista depositaba en mi mano las tres monedas correspondientes a mi vuelto, el monto exacto cuyo ahorro había celebrado aquella misma mañana.
Pero bueno, el concierto salió de puta madre, lo cual, sin embargo, no me quita la pereza que me da a veces el ser baterista.
* * *
Viernes, fin de la semana laboral. ¿Quién no ama los viernes? Yo lo hacía, por lo menos hasta el que pasó, cuando recibí la peor buena noticia de mi vida -a la fecha.
El viernes en que me anunciaron mi ascenso no empezó muy bien que digamos, por lo menos no para mi bolsillo. Me desperté temprano (bueno, a mi hora habitual), pero, para variar, se me pasó la hora haciendo huevadas, así que tuve que tomar otra vez taxi si quería llegar a tiempo a mi chamba.
Apenas me trepé en el carro, le dije al taxista que sólo tenía 100 Soles para pagarle, respondiéndome él que no tenía vuelto. «Vamos a un cajero», le indiqué entonces.
Hace poco más de un mes me llegó la devolución de los impuestos de un trabajo que realicé hace algún tiempo en Estados Unidos, dinero que me fue depositado en la cuenta -por entonces ridículamente misia- de la que estaba sacando ahora los 20 soles para pagar el taxi. Retiré, pues, el billete anaranjado, luego mi tarjeta y finalmente el voucher, el cual, al leerlo, casi me hace llorar: sólo me quedaban 30 miserables lucas de las casi 600 que en noviembre pasado me cayeron -había pensado en esas fechas- como del cielo.
Al llegar a mi chamba, sin embargo, pareció que mi día empezaba a mejorar: habían armado el árbol de Navidad y cada persona que llegaba a la oficina tenía que elegir uno de los adornos que había junto a él, para luego colgarlo nosotros mismos, lo cual me pareció genial. Escogí una bola de rayas horizontales rojas y doradas y, tras colocarla, accedí automáticamente al derecho a comer el panetón y tomar el chocolate caliente que la empresa había traído para nosotros.
Me serví 3 tazas de chocolate y 4 pedazos de panetón.
Así, pues, con la barriga llena de calorías felices y el corazón navideñamente contento, empecé a trabajar diligentemente. Esa mañana terminé varios pendientes que tenía desde hace unos días (incluso uno que tenía más de un mes, pero cuya resolución no dependía de mí, y para lo cual tuve que pasar por 3 comisarías del Callao).
Y así fue avanzando mi día, atípicamente ocupado pero sin mayores sobresaltos.
Hasta que mi jefe me dijo que tenía que hablar conmigo. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando me pidió que viera si había una sala de reuniones disponible, fungiendo la oficina de Susana como tal. Nos sentamos frente a frente y recorrimos, punto por punto, los detalles de una evaluación de personal por la que habíamos pasado todos los trabajadores de la empresa un par de meses atrás y de la cual, afortunadamente, no había salido tan mal parado.
Luego llegamos al punto central por el que nos habíamos reunido: «Me han encargado informarte que tu situación laboral ha cambiado», me dijo mi jefe. Yo sólo atiné a pensar: «Carajo, era cierto», mientras él me decía, entre otras cosas, que dejaría de ser practicante y que pasaría a ser consultor, así como que tenía potencial pero que tenía que mejorar varias cosas, en lo que yo estuve completamente de acuerdo.
Y así, ese viernes parecía ser todo felicidad y productividad -si exceptuamos el gasto en mi taxi matutino-, hasta que mi jefe me pidió que me cortara el pelo. «Sólo es una sugerencia», señaló, pero era de aquellas a las que no se les puede decir que no.
Como le comentaría a José esa noche, cuando me dijeron que tenía que cortarme el pelo me sentí extraño, desamparado, distante, como aquella mañana en que desperté para descubrir que habían robado en mi casa, o como cuando la Lulú (mi antigua perrita) murió. Jamás pensé tener un arraigo tan profundo con mi pelo, pero, después de todo, mi cabellos largos me han -al menos parcialmente- definido desde hace 10 años, así que dicho apego es también bastante natural de comprender.
Así pues, el viernes último entendí que mi ascenso no era sólo un cambio de estatus en mi condición laboral: era también un nuevo paso que implicaba nuevas responsabilidades, así como nuevos desafíos, el primero de los cuales sería enfrentarme al peluquero, al cual no he visto la misma cantidad de años que mi cabello se ha mantenido por debajo de mi mentón.
Mientras pensaba todo esto, mi jefe seguía hablando, sobre lo que esperaba de mí, sobre lo que significaba este nuevo paso, y, aunque lo escuchaba con mi radar de atención inmediata, en el fondo mi mente continuaba absorta, contemplando la inevitable realidad que me esperaba en un futuro no muy lejano y en el que el headbanging no volvería a ser lo mismo para mí.
Y así, un viernes soleado de diciembre, la sentencia de muerte de mi melena fue decretada. ¿No es acaso motivo suficiente para odiar este día?... Mmm, tienen razón, ya no lo detesto tanto, pero que no les quepa duda de que no habré jamás de olvidarlo.