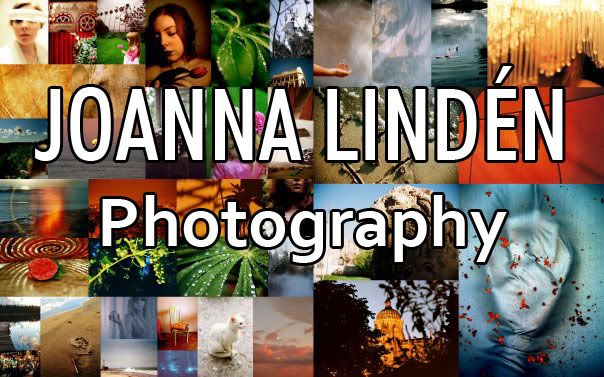Ambas no podían ser más diferentes. Raquel, mujer de rubicunda cabellera, amplia de cuerpo y dulce pero potente de voz, parecía una cantante noruega de ópera retirada antes de tiempo. Por lo menos eso pensaban los amigos de su hija Delia -obviamente sin que ésta lo supiera-, quienes se regodeaban imaginando toda suerte de historias respecto al pasado de la madre, desde un escape intempestivo del Festival de Viena, huyendo de un director ruso acosador, hasta una vergüenza pública que nunca pudo superar por un apoteósico gallo que se le escabulló durante una presentación en la noche de gala de su embajada en Burundi.
En lo que coincidían todas estas alucinadas proyecciones era en que, en algún lugar de la casa, Raquel todavía guardaba la armadura y el casco de vikinga en los que tantas veces se introdujo, en aquel imaginario, oh, pasado glorioso, vestimenta que -imaginaban- volvía a usar durante las noches de luna llena, a escondidas de su esposo y de su hija, mientras interpretaba en la azotea de su casa y con la misma pasión de antaño las arias que la hicieron llenar teatros enteros en su lejana tierra natal y en tantos lugares del mundo, pero que ahora, lamentablemente, se perdían en el bullicio de la avenida Túpac Amaru, donde quedaba su casa.
Nada de esto era verdad, obviamente, pero era divertido imaginarlo, o al menos eso pensaban los amigos de Delia.
En fin, desde que nació, Raquel había vivido en la misma casa, heredada de sus padres quienes a su vez la habían recibido de los suyos y lo más probable es que también pasara a estar bajo la tutela de Delia cuando llegara el momento. Sí, Raquel y toda su estirpe eran limeños como ellos mismos y adoraban su barrio. Aquella mujer de cincuenta años, madre desde hace 26, no era chismosa, sino observadora, de una excelente memoria (detestaba cuando le decían que tenía "memoria de elefante" por el obvio doble sentido de la comparación) y de labia profusa y fácil. Sabía los nombres de cada una de las personas que habían habitado el vecindario desde que tenía uso de razón y mantenía relaciones bastante cordiales con todas ellas. Excepto con la china Soila.
La dueña de la panadería no era china sólo de chapa, sino que era -como decía Raquel- "china de China". Llegó al Perú en 1968, cuando tenía 13 años, junto con sus padres y sus tres hermanos en un barco procedente de Shantou. Su nombre de pila, por supuesto, no había sido Soila hasta el momento en que puso sus pies en el La Punta, ni mucho menos su apellido Vargas hasta que fue inscrita oficialmente en los registros de inmigración del Ministerio del Interior.
La oriental familia de flamante apellido peninsular se instaló en una de las tradicionales callecitas del Rímac de aquel entonces. Luego de algunos años ya tenían un próspero chifa, con un nombre bastante particular por cierto: "Chifa New York". ¿Por qué aquella familia china de apellido español bautizó con un nombre anglosajón a su negocio? Nadie lo ha averiguado hasta ahora, o por lo menos no hay quien haya vivido para contarlo, aunque lo más probable sea que a quienes lo intentaron no les alcanzó la paciencia para escuchar al patriarca de los Vargas explicar la historia de su negocio en un idioma en el que difícilmente es capaz de articular más de cuatro palabras seguidas.
Para su buena fortuna, Soila había heredado el olfato para los negocios de su padre. En cuanto a su dicción del castellano, aunque cargaba con algunas de las deficiencias del habla de su progenitor, éstas no eran tan extremas, si bien que no había podido abandonar del todo el dejo y la forma de construir las oraciones de su idioma natal.
* * *
Soila abrió su panadería hace unos ocho años. Como digna hija de su padre, supo detectar el negocio que hacía falta en el barrio al que había llegado luego de mudarse de la casa paterna, y como buena Vargas, bautizó su local con un nombre muy -demasiado- particular: "Panadería La Nueva Terpsícore". Una vez más, nunca nadie supo el por qué de aquella elección.
En menos de medio año, la china Soila logró convertir a sus panes en el deleite de todo el barrio. Antes de que ella llegara, los vecinos tenían que recorrer un duro camino de más de cinco cuadras para poder comprar un pan a duras penas decente o conformarse con la dureza del destino de tener que comprar el pan duro del supermercado de la avenida. "La Nueva Terpsícore" volvió en suave y esponjosita la realidad en el tradicional barrio del Rímac. Por lo menos de cinco y media a ocho de la mañana.
Pero -porque siempre hay un pero en toda historia**- no todo podía ser eternamente dulce como el olor de la levadura. Una soleada tarde de verano, mientras atendía a su ya por entonces frondosa clientela, la china Soila perdió por un momento la sonrisa al percatarse de una globular silueta que acaparaba casi toda la entrada de su negocio.
- Señola, no deja pasal ni luz de sol -dijo la china Soila, palabras que casi se le escabulleron de su boca cuando todavía no se había repuesto por el tamaño de su nueva y sorpresiva clienta.
Toda la gente en la Nueva Terpsícore rompió a carcajadas. Claro, todos menos Raquel, que era quien se encontraba en ese momento atravesando por primera vez el umbral de la panadería. La pobre mujer había salido unos minutos antes de su casa con las mejores intenciones de conocer a su nueva vecina y agregar un ítem más a su agenda del barrio.
- Delia, ¿dónde compraste este pan? -le había dicho Raquel a su hija unos minutos antes.
- En la panadería de la china, mamá. ¿Por?
- Está buenazo. Habrá que conocer a la nueva vecina.
- Esa china es un mate de risa, mamá. Tiene su gracia. Y su pan es buenazo.
- Bueno, pues, iré a conocerla entonces. Ya vuelvo.
Raquel regresó a su casa, obvia y profundamente ofuscada. Fue entonces cuando acuñó el característico «china maldita» con el que se referiría a Soila de ahora en adelante.
- China maldita, ¿quién se ha creído?
Delia se río -aunque tiempo después admitiría que no sin sentirse culpable- de lo que le pasó a su mamá. «De repente no quiso decir eso, no habla muy bien el castellano» le dijo a su madre, tratando de relajar los exaltados ánimos de su progenitora.
Sin embargo, una nueva era había empezado en aquel tradicional barrio del Rímac, una época que estaría marcada (por lo menos para Raquel y Soila) por las batallas que diariamente enfrentaban a las dos mujeres en el local de la Panadería La Nueva Terpsícore.
- China maldita... Si su pan no estuviera tan bueno.
(continuará...)
* Gracias a Diana por la idea. Esta historia está dedicada a todos mis compañeros practicantes de El Comercio: Sonia, Sandra D., Sandra O., Diana, Laurita, Anika, Luis, Christian y Oscar.
** Parafraseando a François Valleys.