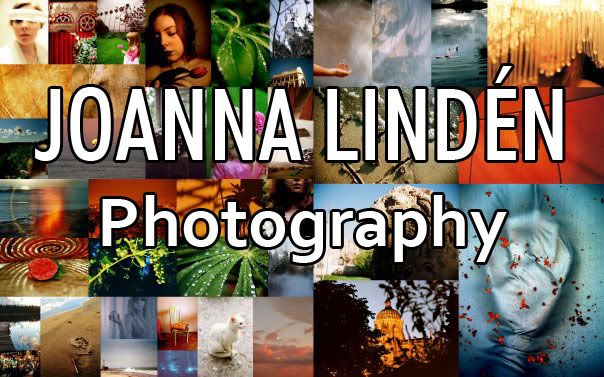No sé cuándo empezó mi necrófila afición, pero recuerdo bien que desde que empecé a escribir los primeros adefesios que tuve la osadía de llamar poemas, el tema ya estaba presente, y por mucho era uno de los más recurrentes en mi universo lírico. Quizá haya tenido que ver algo con aquel libro de quiromancia que encontré en mi farmacia, de cuyas 200 páginas lo único que aprendí fue a determinar la edad en que uno ha de morir.
Es aquí donde entra a tallar otro hito en mi historia personal, el que ha sido quizá uno de los más determinantes en moldear mi simpatía por la Muerte. Como buen hijo de los años noventa y como respetuoso cultor de los setentas, me sentí siempre fascinado por aquel extraño fenómeno que constituye el Club de los 27. Diversos músicos y artistas de ambas épocas encontraron la muerte a esa edad, entre los cuales se cuentan a Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Shannon Hoon (que murió a los 28 años, pero, vamos, qué son unos meses), víctimas de aquella fatídica combinación que siempre constituyen el Destino (en su sentido más fatalista) y la sobresaturación de estupefacientes.
¿Que cómo se relaciona el Club de los 27 con lo que me auguran las líneas de mi mano? Bueno, adivinen a qué edad señalan éstas que he de morir. No es que lo ansíe, por lo menos no conscientemente, aunque siempre me ha gustado bromear sobre este hecho. Claro está que no a todas las personas les causa gracia, en ese aspecto, mi sentido del humor.
Hoy, a dos años del supuesto quiromántico de mi deceso, la Muerte sigue siendo una presencia constante en el devenir diario de mis pensamientos. Sin embargo, con la madurez que acarrea (o debería acarrear) el envejecer, mis reflexiones sobre Ella son, con suerte, más profundas ahora que cuando era un quinceañero; en ese entonces, mi admiración por la Muerte bien podría haber sido entendida por muchos más como producto de una pose adolescente que como una legítima búsqueda del sentido de mi existencia.
Ayer, por ejemplo, pensaba en la validez de aquel dicho popular que reza: “todos somos iguales ante la muerte”. ¿Iguales en qué sentido? El problema de esta afirmación radica, según creo, en que el paradigma capitalista nos ha llevado a pensar en el dinero como el eje que define en última instancia a los hombres: una persona es más o menos que otra por la cantidad de capital que maneja. Y es bajo ese punto de vista que se legitima el adagio en cuestión: la Muerte nivela a los hombres porque los despoja del dinero. Sin embargo, a pesar de que la Muerte nos iguala en ese sentido, existen otras perspectivas a tomar en cuenta cuando estamos frente a Ella. La valentía es una de ellas.
Siempre he sido un fanático de las películas épicas, aquellas en que los grandes valores son los que cuentan, los que definen a los personajes, los que los orillan de manera casi inevitable a realizar grandes actos de valentía. Quizá por eso considere tan importante la forma en que cada uno enfrenta a la Muerte, no en alguna batalla quirúrgica o farmacológica en su contra, sino en la actitud que uno adopta cuando se está cara a cara frente a Ella y ya no es posible seguirla burlando.
La valentía (o cobardía) de un hombre está definida por cómo afronta lo inevitable. Es más fácil ser héroe cuando se tiene aún la opción de ganar que cuando se está frente a una causa perdida, y la Muerte es esto último casi por antonomasia. El verdadero valor de un hombre (no en el sentido de su valía, sino de su coraje) puede descubrirse sólo cuando está en una situación irremediable. Muchas veces se le confunde con la resignación. Nada menos cierto: resignarse es agachar la cara frente a la Muerte, ser valiente es mirarla a los ojos.
Retomando la idea de la Muerte como igualadora de los hombres, tendríamos de hecho que repensar la validez de tal afirmación si nos remontamos a la forma en que aquella era considerada entre los antiguos Egipcios. Para ellos, no había de hecho nada más discriminador que el paso a la Otra Vida, tanto así que la gente rica tenía derecho a un embalsamamiento más lujoso -indicador de su estatus de ambos lados del Río de los Muertos- y podía literalmente llevarse sus pertenencias a la tumba, ya que le serían de utilidad también en el Más Allá. ¿Qué hace más valederas nuestras creencias por sobre las de ellos? Supongo que nada. Ser monoteístas no nos hace saber más acerca de la desconocida naturaleza de lo que nos espera al morir.
Del mismo modo, así como nosotros entristecemos y lloramos a nuestros muertos, en algunos lugares -tan cercanos como nuestros propios Andes o lejanos como el África- los funerales son muchas veces juergas memorables. No se celebra porque una persona haya muerto, creo que nadie con un poco de sangre en la cara sería capaz de hacer eso. En nuestra sierra se hace bailar el cajón del muertito como señal de un enorme cariño por parte de los deudos. En África se festeja cuando el difunto ha tenido una vida larga y productiva.
Sin embargo, donde las cosas van más lejos es en Nueva Orleáns. Esta tierra de negros, hoy lamentablemente en ruinas, años atrás celebraba la Muerte con festivas marchas funerarias (el dixie que daría origen al jazz) como la memorable When The Saints Go Marchin’ In. Pero las cosas no se quedan ahí: como contraparte, los nacimientos también son acompañados por música, pero esta vez se trata de melodías sombrías, interpretadas como señal de tristeza por el nuevo ser que viene a un mundo donde sólo le espera el sufrimiento.
A muchos les es inevitable llorar ante la Muerte de un ser amado. Es algo natural, sobre todo si se trata de alguien que muere precozmente. Pero, ¿puede ser realmente prematura la Muerte? Este es una idea que está profundamente relacionada con la idea de la predestinación.
El Destino es un plan inevitable: somos los actores de una función a la que Dios puede sólo asistir como espectador, en la cual no puede intervenir. Entonces: lo prematuro se adelanta al plan que para él se había preparado; pero la Muerte no puede ser ajena a este plan, es de hecho su condición, el límite de las cosas terrenas que a fin de cuentas son las que fundan el mundo en que vivimos: todo tiene su final, como dice la canción, en este mundo de finitudes. Un plan implica que lo que se planea ha de expirar en algún momento... más aún si se trata de una frágil vida humana.
Y si, después de todo, no hay plan, si el Destino no existe, si Dios puede jugar a los dados y no saber de antemano el resultado, no cabe pensar siquiera en que algo pueda ser o no prematuro: simplemente no hay cabida para esa categoría, sin plan no hay espera, sin plan sólo hay contingencia. La Muerte pudo o no llegar, y llegó: no fue prematura, simplemente fue.
Algo no es prematuro sólo porque desafía a las estadísticas: eso es tan sólo otra creencia falaz de nuestra sociedad de masas.
No sé si alguna vez mis ideas le darán respuesta o descanso a alguien, ni siquiera a mí, pero son simplemente inevitables mientras aparecen diariamente en mis pensamientos, como lo dije desde un principio. La Muerte es parte de lo que nos define como seres humanos. Temerle, o simplemente tratar de olvidar que existe, no hará que desaparezca, porque, después de todo, morir es parte de lo que somos.
Por ahora, sólo me queda esperar para saber si me admite en el Club de los 27. Una edad curiosa para morir, los 27: la mayor parte de las personas recién empieza una vida propia a esa altura de su existencia, mientras que todos los miembros de este club ya han hecho todo lo que tenían que hacer para cuando se unen a él. ¿Ya hice todo lo que he venido a hacer a este mundo? Lo sabré en 2 años.